La Gran Muralla Verde
Hay viajes que no se miden en kilómetros, sino en descubrimientos. Y hay montañas que no solo se suben con las piernas, sino con el alma. Así es el Ávila — Waraira Repano—, la gran muralla verde que abraza a Caracas y susurra historias al oído de quienes se atreven a recorrerlo.
Este relato es más que una caminata desde La Pastora hasta Naiguatá. Es una travesía entre el frío limpio de la montaña y el abrazo cálido del mar. Es el encuentro con personajes entrañables —como el mítico Antonio Pacheco, símbolo del diciembre caraqueño— y con lugares que guardan silencios antiguos, como el mausoleo del misterioso Dr. Gottfried Knoche y sus momias eternas.
Es también una celebración de la amistad, el asombro, el cuerpo en movimiento y la naturaleza como maestra. Acompáñanos por senderos empinados, risas espontáneas, juegos ganados con el corazón y noches estrelladas junto a las olas. Quizás, al final de esta historia, sientas que tú también hiciste el viaje.
Porque cuando el Ávila y el mar se dan la mano, algo en nosotros despierta.
Todo comenzó con una profesora. Lucila Manzano no solo enseñaba Geografía en el Liceo Andres Bello; inspiraba. Tenía una manera única de despertar en nosotros el amor por la tierra, por el bosque, por cada hoja que se movía con el viento. Fue ella quien nos introdujo al Waraira Repano no como un cerro cualquiera, sino como un santuario natural al que había que cuidar, recorrer y comprender.
Cada sábado organizaba caminatas al Ávila: desde Cotiza a San Bernardino, desde Sabas Nieves hasta el Humboldt. Nos enseñaba a identificar especies nativas, a distinguir entre un bucare y un jabillo, a leer las señales de los senderos, a escuchar la voz del monte. Pero lo más poderoso que nos inculcó fue su proyecto de reforestación.
—“Si el hombre destruye, el hombre también puede sembrar” —nos decía, con una convicción que contagiaba.
Así, con bolsas de tierra en la mano, plantas de cedro, yagrumo o apamates, y mucho entusiasmo, fuimos parte de una cruzada silenciosa. Cada árbol que sembrábamos llevaba una esperanza. De esos días nació en nosotros un vínculo con la montaña que iba más allá del paseo: era afecto, era deber.
En esas excursiones cortas, muchas veces íbamos con compañeros distintos. Con Ángel hacíamos paradas en los riachuelos a buscar renacuajos. Con María y Domingo subimos al Pico Occidental y, al llegar, nos pusimos a cantar boleros. Joel era amante de las aves y los insectos llevaba siempre unos binoculares; con él aprendimos a reconocer al turpial y al cristofué. Cada caminata era distinta, cada grupo le daba su color y su historia.
Pero fue un día con Ricardo Rivera —“cara e’ niño”— y Domingo Rodríguez, “el argentino”, cuando se nos ocurrió una travesía mayor: cruzar el Ávila de sur a norte, desde La Pastora hasta Naiguatá, siguiendo el histórico Camino de los Españoles. ¿El objetivo? Llegar al mar, bañarnos, dormir bajo estrellas y volver. Todo a pie.
Era un sábado muy temprano cuando comenzamos la travesía. El cielo de Caracas, despejado como pocas veces, parecía celebrar nuestra locura juvenil. Ricardo Rivera —“Cara e’ Niño”— ajustaba su mochila entre chistes con Domingo Rodríguez, “el argentino”, que ya sudaba con solo ver la subida.
—¡Luisito, apúrate que el Ávila no va a esperar por ti! —gritó Ricardo, mientras reía.
Yo, Luis Cruz, “el Abuelo” del grupo pese a mis 17 años, llevaba un paso firme y el alma rebosante de emoción.
Subimos por La Pastora, bordeando casas antiguas y callejuelas empedradas. Pronto nos internamos en la espesura del Waraira Repano. El sol apenas se filtraba entre helechos gigantes y árboles centenarios. En la subida, recordábamos las enseñanzas de la profesora Manzano: cómo evitar erosionar los suelos, por qué no dejar basura, cómo respetar el silencio del bosque.
Cerca del sector Galipán, una figura delgada con sombrero de paja apareció entre la neblina: don Pacheco, floricultor de toda la vida.
—¡Buenos días, muchachos! ¿De excursión otra vez?
—¡Claro, don Pacheco! Vamos hasta Naiguatá —respondió Ricardo.
—¿Y las flores? ¿Cómo va la producción? —pregunté.
—Bastante bien, hijo. Ahorita estoy en temporada de gladiolas. Pero ya viene el ciclo de las margaritas y después las azucenas.
—¿Cuál es el proceso, Don Pacheco? Siempre me ha intrigado cómo logra tanta variedad.
Se le iluminó el rostro:
—Todo comienza con la preparación del suelo. Aquí usamos tierra negra mezclada con restos de café y hojarasca. Las flores son como gente: cada una tiene su carácter. La mejor época para sembrar es después de las primeras lluvias de mayo. Pero hay que saber cuándo cortar, cómo manejar el riego, y sobre todo… tratarlas con respeto.
Domingo, curioso, le lanzó la pregunta:
—Don Pacheco, ¿y qué hay de eso que dicen en Caracas? Que cuando llega el frío en noviembre, la gente dice “¡ahí llegó Pacheco!”
El hombre soltó una risa entre cómplice y nostálgica.
—Eso es viejo, mijo. Desde hace décadas, cada vez que bajaba el frío en la ciudad —ese frío bueno, de ventanas empañadas y suéter tejido— la gente decía que era porque yo había bajado con las flores. Mis flores anunciaban diciembre. Y así quedó: “¡Llegó Pacheco!”. Pero más que frío, yo traía alegría… y aroma.
Nos despedimos con una mezcla de respeto y cariño.
Al seguir subiendo, el aire era cada vez más puro. Más adelante, nos detuvimos en el viejo mausoleo del Dr. Knoche, envuelto en silencio y misterio.
—Aquí es donde empieza lo bueno —murmuró Ricardo.
El lugar parecía suspendido en el tiempo. La estructura de piedra, agrietada por los años, parecía contener secretos que el bosque no quería revelar. Nos acercamos a la reja oxidada. Dentro, las sombras se movían con el viento.
—¿Quién fue este Knoche? —preguntó Domingo.
—Un médico alemán que vivió aquí en el siglo XIX —respondí—. Se dedicó a embalsamar cuerpos con una fórmula propia. Dicen que no usaba ataúdes. Sus momias eran tan perfectas que parecían dormidas.
—¿Y están aquí? —preguntó Ricardo, bajando la voz.
—Algunas sí. Se dice que hay al menos una docena. Incluso hay quienes afirman que uno de sus asistentes, también embalsamado, sigue sentado en una silla, como esperando una orden. La reja se cierra sola en las noches. Y los que duermen cerca... oyen pasos.
Un escalofrío nos recorrió la espalda. Pero el hambre pudo más que el miedo.
Sacamos las arepas que María, la esposa de Domingo, nos había empacado. Jamás supieron tan bien.
La tarde nos recibió con su luz dorada al llegar a Naiguatá. El mar era la recompensa. Corrimos. Nos lanzamos. Reímos. No había teléfono, ni redes, ni preocupaciones. Solo sal, mar y sol.
El mar, el futuro y el festín de la costa
Ya entrada la tarde, cuando el sol comenzaba a teñir de oro viejo las aguas de Naiguatá, armamos un pequeño campamento improvisado en la arena. Las mochilas sirvieron de almohadas, las toallas como mantas, y el sonido rítmico del oleaje se volvió la banda sonora de una conversación íntima.
—¿Se han puesto a pensar dónde estaremos dentro de treinta años? —preguntó Domingo, mientras contemplaba el horizonte, con los pies enterrados en la arena tibia.
—Ojalá donde estemos, sigamos teniendo el cuerpo para subir el Ávila y el corazón para bajarlo hasta el mar —respondió Luis, con una sonrisa serena.
—Y los riñones para cargar agua y el estómago para aguantar esas arepas secas que trajo Domingo —bromeó Ricardo, y los tres soltaron una carcajada.
—¡No te metas con mis arepas, hermano! Que, si no fuera por ellas, estarías conversando con las momias del Dr. Knoche —replicó Domingo, entre risas.
—Bueno, eso sí —dijo Luis—. Pero la verdad, más allá de bromas, esta caminata me dejó algo muy claro. Vivimos tan distraídos con el ruido de la ciudad, que se nos olvida lo esencial. La montaña nos devuelve al origen. El mar nos recuerda hacia dónde vamos.
—Yo, sinceramente, me imagino viejo, con canas y nietos, contando esta historia una y otra vez —dijo Domingo—. Y si alguno me dice que exagero, los traigo para que suban el cerro y bajen hasta Naiguatá con las mismas ganas.
—Si alguno llega a inventar una excusa para no venir —agregó Ricardo con picardía—, les meto una de esas arepas "durísimas" en la mochila. ¡Para que no se les olvide!
La risa volvió a llenar el aire. Y entre chistes, arena, y esa sensación de eternidad que solo da el mar al atardecer, llegaron tres pescadores que habían estado reparando sus redes cerca del muelle. Uno de ellos, de contextura delgada, piel curtida por el sol y ojos vivaces, saludó con amabilidad:
—Ustedes son los que bajaron por el Camino de los Españoles, ¿cierto?
—Desde La Pastora, compadre —dijo Luis—. Con ampollas de prueba.
—¡Eso hay que celebrarlo! ¿Comen pescado?
—¿Acaso hay otra forma de terminar esta travesía? —respondió Ricardo, alzando los brazos como si invocara a Neptuno.
Los pescadores nos llevaron a una choza rústica junto a la playa, donde ya chisporroteaban brasas bajo una plancha oxidada. Allí, sin más protocolo que la buena voluntad, nos sirvieron pargos recién sacados del agua, acompañados de arepas asadas, ensalada de tomate y cebolla, y un guarapo de papelón con limón que supo a gloria.
—Esto está mejor que el menú de un restaurant —dijo Domingo, comiendo con las manos.
—Y con esta vista... no se necesita mantel —añadió Luis.
Esa noche, el cielo se llenó de estrellas como si la montaña hubiera soplado su espíritu sobre el mar. Y nosotros, con el cuerpo agotado pero el alma encendida, sellamos el viaje con gratitud y promesa: la de no olvidar jamás que, entre la cima y la orilla, hay un camino sagrado que siempre vale la pena recorrer.
El mediodía del domingo emprendimos el regreso. Con cada paso de vuelta, comprendimos más el poder de la montaña. En Galipán nos despedimos otra vez de don Pacheco, que ya tomaba guarapo frente a sus flores
Ya de regreso en Caracas, pasamos por la cancha de Los Caobos. Un grupo jugaba básquet. Ricardo, sin pensarlo, gritó:
—Estamos pendientes para la próxima partida!
—¡Con esas pintas de montañeros! —respondió uno—. ¡Vengan pa' que suden la última caminata!
Entramos. Con botas, pantalones sucios, … y una energía desbordante.
Jugamos con todo. Corriendo como si no hubiésemos caminado 40 kilómetros. Saltábamos como si nada nos pesara. Encestábamos. Marcábamos. Ganábamos.
—¡Qué les dieron en el monte! —gritó un chamo del otro equipo—. ¿Golfeados con Bidu?
Otro, riendo, dijo:
—¡Eso no es caminata, eso es entrenamiento militar!
Terminamos ganando dos juegos seguidos.
Al final, nos tendimos en la grama, jadeando, sudados, felices.
Esa noche, al volver a casa, me acosté con el cuerpo exhausto, pero el alma en paz. Cerré los ojos y pensé en todo lo vivido. En la profesora Manzano y su amor por la vida. En don Pacheco y su sabiduría sencilla. En el mausoleo y sus secretos. En la energía que nace cuando cuerpo y espíritu se conectan con la montaña y el mar.
Comprendí que el Ávila no era solo paisaje: era maestro, templo, amigo. Nos dio fuerza física, claridad mental, conexión espiritual y conciencia ecológica. En su silencio aprendimos a escucharnos. En su altura, a mirar más lejos. Y en sus senderos, a elegir caminos que valen la pena.
Entendí también que el verdadero viaje no fue de La Pastora a Naiguatá. El verdadero viaje fue hacia adentro: hacia el lugar donde habitan los valores, los sueños, y el compromiso con esta tierra.
Porque si sembramos un árbol, sembramos futuro.
Y si cuidamos el monte, el monte cuidará de nosotros.

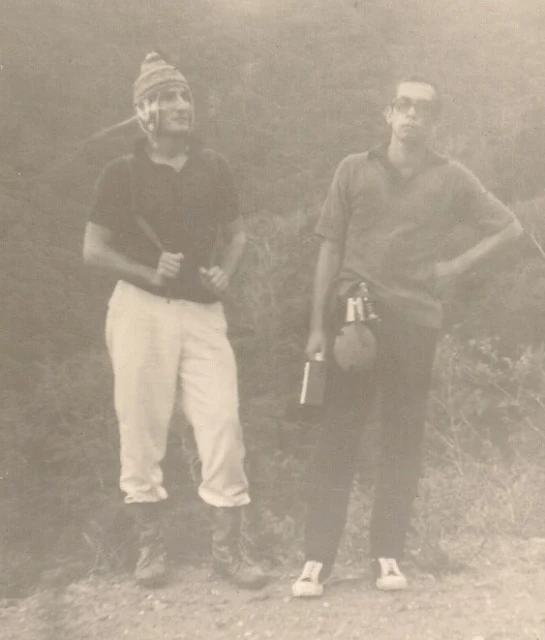


Comentarios
Publicar un comentario